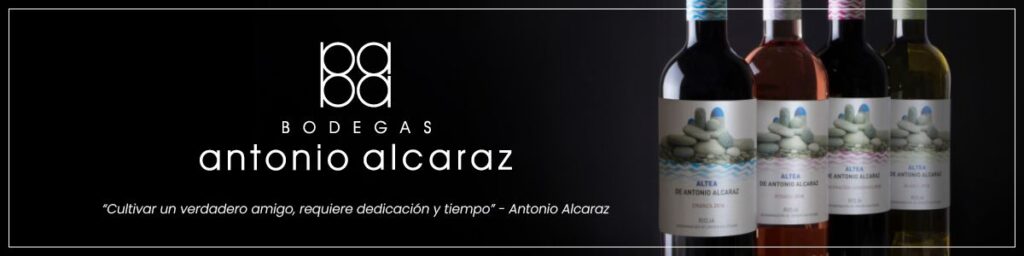En el corazón de los montes Cserhát, a tan solo 100 kilómetros al noreste de Budapest, se encuentra Hollókő, un pintoresco pueblo húngaro que parece detenido en el tiempo. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987, este enclave no es solo un museo al aire libre, sino una comunidad viva que conserva con orgullo sus raíces palóc, una subcultura étnica húngara con fuerte tradición rural. Con sus calles empedradas, casas de adobe encaladas y tejados de madera oscura, Hollókő ofrece una ventana al pasado, donde la vida rural del siglo XIX aún respira entre sus muros.

Lo que distingue a Hollókő de otros pueblos tradicionales es su compromiso con la autenticidad. Las cerca de cincuenta casas que conforman el casco histórico siguen habitadas y cuidadosamente mantenidas conforme a las técnicas tradicionales. En ellas, los visitantes pueden encontrar talleres de bordado, panaderías que utilizan hornos de leña y pequeñas exposiciones que relatan la historia del pueblo y su gente. Todo está impregnado de una voluntad férrea por preservar lo propio, no como escaparate turístico, sino como forma de vida.

En lo alto de una colina, las ruinas del castillo de Hollókő vigilan el valle desde hace siglos. Construido en el siglo XIII para proteger la región de las invasiones mongolas, el castillo ofrece hoy unas vistas espectaculares del paisaje circundante. Cada primavera, el lugar cobra vida durante el festival de Pascua, donde los lugareños, vestidos con trajes típicos, recrean costumbres ancestrales como el «rociado» —una tradición en la que los hombres echan agua perfumada a las mujeres como símbolo de fertilidad y buena fortuna.

Más allá de su valor histórico y cultural, Hollókő representa un ejemplo admirable de desarrollo sostenible. El pueblo ha sabido equilibrar el turismo con la preservación, evitando la sobreexplotación que ha arrasado con otros destinos patrimoniales. Gracias a proyectos comunitarios y ayudas del gobierno húngaro, se ha fomentado el turismo responsable, atrayendo a visitantes interesados en la autenticidad, la artesanía y la vida rural sin alterar la esencia del lugar.

Visitar Hollókő no es solo hacer turismo, es viajar en el tiempo. Es escuchar el crujido de la madera bajo los pies, el eco de antiguas canciones palóc entre los muros de piedra, y el aroma del pan recién horneado que sale de una cocina centenaria. En un mundo donde lo tradicional parece desvanecerse, este rincón de Hungría ofrece una lección de identidad, resistencia y belleza. Un verdadero tesoro que no solo merece ser visitado, sino también protegido.