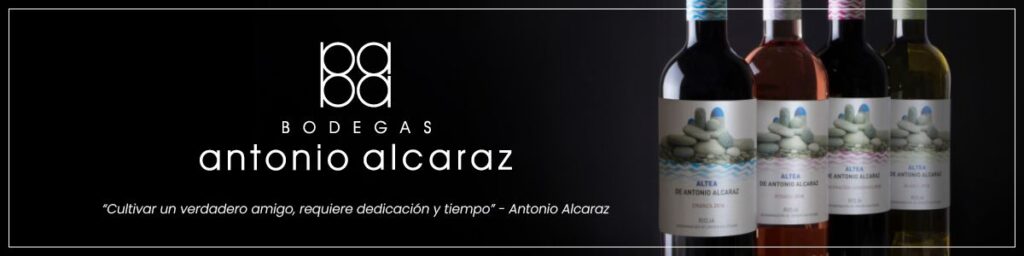Redacción (Madrid)
En la costa atlántica del departamento de Maldonado, Punta del Diablo ha construido su identidad entre el rumor persistente del mar y una cultura de libertad que desafía el paso del tiempo. Lo que alguna vez fue un modesto pueblo de pescadores es hoy uno de los destinos más singulares del litoral uruguayo, donde la sencillez de las casas de madera convive con un espíritu bohemio que atrae a viajeros de todo el mundo.

Durante décadas, Punta del Diablo vivió de la pesca artesanal, actividad que aún hoy marca el ritmo de sus mañanas. Las barcas regresan a la orilla con el amanecer, mientras los pescadores descargan corvinas y brótolas frente a una playa que, pocas horas después, se llenará de turistas. Este contraste entre tradición y turismo define el carácter del pueblo, que ha sabido adaptarse sin romper del todo con su pasado.

El entorno natural es uno de sus mayores tesoros. A pocos kilómetros se extiende el Parque Nacional Santa Teresa, un pulmón verde que combina bosque, dunas y fortificaciones históricas. Las playas —desde la Brava hasta la Grande— ofrecen paisajes abiertos, oleaje intenso y atardeceres que tiñen el horizonte de tonos rojizos. Aquí, la naturaleza no es un complemento, sino el eje central de la experiencia.

El crecimiento turístico, especialmente en verano, ha transformado la economía local. Hostales, restaurantes y ferias artesanales florecen durante la temporada alta, generando empleo y dinamismo. Sin embargo, la estacionalidad también impone desafíos: en invierno, el pueblo recupera una calma casi introspectiva, recordando que su esencia no depende exclusivamente del visitante.

Cuando cae la noche y el sonido del océano domina el silencio, Punta del Diablo revela su verdadera identidad. No es solo un balneario de moda, sino un territorio donde conviven la memoria pesquera, la energía juvenil y el paisaje indómito del Atlántico. Un rincón de Uruguay que demuestra que el encanto puede encontrarse en la autenticidad y en la capacidad de mantener el alma intacta frente al cambio.