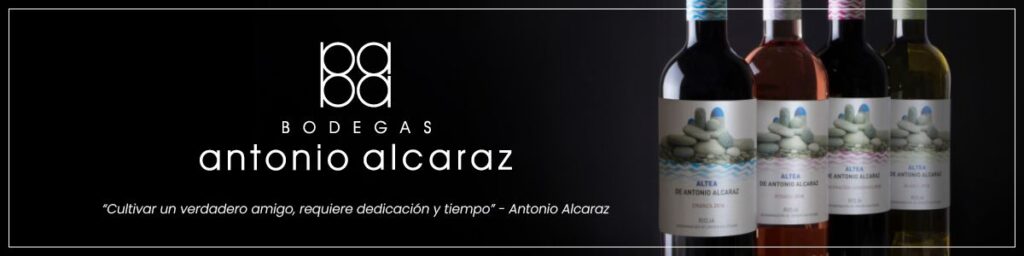Redacción (Madrid)
En casi cualquier rincón de la República Dominicana, desde las callejuelas de Santo Domingo hasta los caminos polvorientos de una comunidad rural en San Juan, hay un elemento constante: el colmado. A simple vista, es una tienda de abarrotes. Pero si uno se detiene lo suficiente, escucha la música, observa el ir y venir de personas, y siente el pulso del lugar, descubre algo mucho más profundo. El colmado no es solo un negocio. Es un punto de encuentro, una extensión del hogar, una red social sin algoritmos ni conexión Wi-Fi.
Un modelo único en el Caribe
Los colmados dominicanos son una versión local de la típica “tienda de barrio”, pero con características que los hacen únicos. No se limitan a vender productos básicos como arroz, aceite o detergente. Funcionan como pequeños centros logísticos que abastecen a barrios completos mediante repartos en motoconcho, muchos de ellos realizados por jóvenes que conocen cada callejón como la palma de su mano.
Además, ofrecen fiado a sus clientes habituales —una práctica basada en la confianza mutua— y muchas veces sirven también de bar improvisado, donde una fría Presidente se disfruta al ritmo de la bachata o el dembow que suena sin descanso desde un parlante colgado en una esquina.
El colmado como centro social
Sentarse en una silla plástica frente al colmado es un ritual diario para muchos dominicanos. Allí se juega dominó, se discute de béisbol, se comenta la novela de la noche anterior y, por supuesto, se analiza el acontecer del barrio. A falta de plazas públicas o centros comunitarios formales, el colmado se convierte en el corazón de la vida local.
Para los adultos mayores, es una ventana al mundo exterior. Para los jóvenes, un punto de encuentro y socialización. Para todos, un lugar donde ser visto, escuchado y parte de algo. En comunidades rurales, donde las opciones de entretenimiento son limitadas, su importancia se multiplica.
Economía de proximidad con sabor local
Muchos de los productos que se venden en colmados son nacionales: café de producción local, sazones criollos, dulces artesanales. Esto refuerza el sentido de identidad cultural y contribuye al sostenimiento de la economía dominicana desde abajo, en una lógica de comercio de cercanía que ha probado ser resiliente incluso en tiempos de crisis económica.
Durante la pandemia del COVID-19, por ejemplo, los colmados jugaron un rol esencial: abastecieron a comunidades enteras, ofrecieron créditos a familias afectadas por el desempleo y, en muchos casos, mantuvieron una sensación de normalidad cuando todo lo demás parecía colapsar.