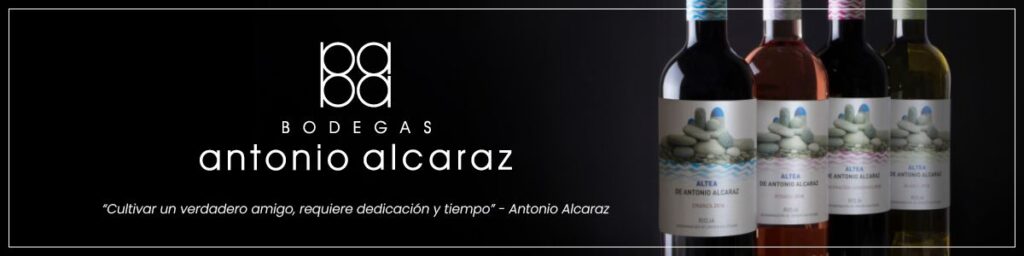Redacción (Madrid)
La Nochevieja es uno de esos momentos universales en los que el mundo parece latir al mismo tiempo, pero cada ciudad lo hace a su propio ritmo. Para muchos viajeros, despedir el año lejos de casa no es solo una escapada, sino una celebración consciente, una forma de empezar de nuevo en un escenario distinto, rodeado de música, luces y energía colectiva. Algunos destinos han convertido la última noche del año en una auténtica experiencia festiva, capaz de marcar el recuerdo de todo un viaje.

En Europa, pocas ciudades viven la Nochevieja con tanta intensidad como Berlín. La capital alemana transforma sus avenidas en un enorme club al aire libre, especialmente en los alrededores de la Puerta de Brandeburgo, donde conciertos, fuegos artificiales y una multitud diversa celebran sin formalidades. Aquí la fiesta no entiende de etiquetas: se pasa de la calle a los clubes míticos con una naturalidad absoluta, y el amanecer suele sorprender a quienes aún bailan entre ritmos electrónicos y brindis improvisados.
París ofrece una versión más elegante pero igualmente vibrante. Los Campos Elíseos se llenan de gente que busca despedir el año entre luces, champán y música. Aunque la ciudad no organiza un espectáculo oficial tan masivo como otros destinos, su encanto reside en la atmósfera: bares abarrotados, fiestas privadas en apartamentos y clubes selectos que alargan la noche hasta bien entrado el día. Celebrar la Nochevieja en París es hacerlo con un toque romántico, incluso cuando la fiesta se impone.

Al otro lado del Atlántico, Nueva York se convierte en un símbolo mundial de la despedida del año. Times Square, con su famosa caída de la bola, representa para muchos la Nochevieja por excelencia. Aunque la experiencia en la calle es intensa y multitudinaria, la verdadera vida nocturna se despliega en los clubes de Manhattan, Brooklyn y Harlem, donde la música, el glamour y la diversidad convierten la noche en una celebración interminable. Aquí, la fiesta se mezcla con la sensación de estar en el centro del mundo.
Para quienes buscan algo más desenfadado y hedonista, ciudades como Río de Janeiro ofrecen una Nochevieja cargada de ritmo y emoción. En la playa de Copacabana, miles de personas vestidas de blanco se reúnen frente al mar para bailar, brindar y recibir el año nuevo entre fuegos artificiales y música en directo. La fiesta continúa después en clubes y calles, en una celebración colectiva donde la alegría es casi contagiosa y el amanecer se vive como una prolongación natural de la noche.

En Asia, Bangkok se ha consolidado como uno de los grandes destinos festivos de Nochevieja. La ciudad combina rascacielos iluminados, fiestas en azoteas con vistas al río Chao Phraya y una vida nocturna que parece no agotarse nunca. Aquí la celebración es intensa, diversa y abierta a todos los estilos: desde clubes electrónicos hasta bares callejeros donde la música y el ambiente fluyen sin pausa.
Elegir un destino para salir de fiesta en Nochevieja es, en el fondo, elegir cómo queremos empezar el nuevo año. Algunas ciudades ofrecen caos y libertad, otras glamour y sofisticación, y otras una celebración colectiva cargada de energía positiva. Lo que todas tienen en común es esa capacidad de reunir a miles de desconocidos bajo una misma cuenta atrás, recordándonos que, aunque el mundo sea inmenso, la fiesta de despedida del año siempre consigue unirnos, al menos durante una noche.