Redacción (Madrid)
Palermo no es solo el barrio más extenso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; es también uno de los más vibrantes, diversos y encantadores. En sus calles, la historia y la modernidad coexisten, el arte se mezcla con la naturaleza, y el ritmo porteño late al compás de cafés, librerías, parques y mercados. Visitar Palermo es adentrarse en una experiencia urbana que captura el alma de Argentina desde un rincón cosmopolita y cálido.
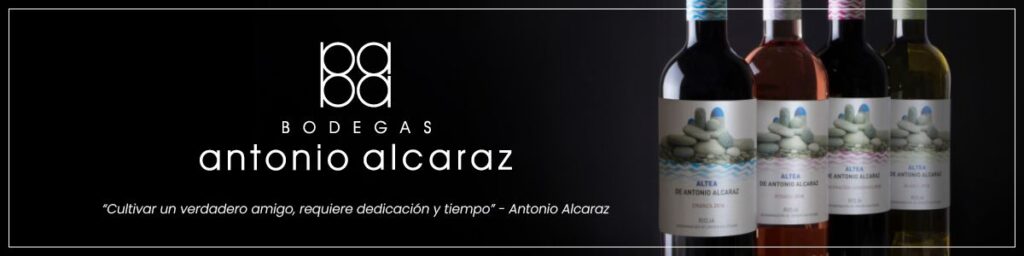
Palermo es un caleidoscopio urbano. Técnicamente es un solo barrio, pero sus múltiples “sub-barrios” revelan diferentes personalidades. Palermo Soho, con sus boutiques de diseño independiente y su atmósfera bohemia, atrae a quienes buscan moda, arte callejero y gastronomía de autor. Palermo Hollywood, por su parte, toma su nombre de la concentración de productoras audiovisuales, y hoy es epicentro de bares modernos, cafés con encanto y una activa vida nocturna.
Más tranquilo y residencial es Palermo Chico, con embajadas, mansiones y museos como el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA). Las Cañitas, en cambio, ofrece una combinación de ambiente joven, bares exclusivos y cercanía con el hipódromo y los bosques.
El corazón verde del barrio son los Bosques de Palermo, un conjunto de parques y jardines diseñados en el siglo XIX por el paisajista Carlos Thays. Aquí, tanto locales como turistas se reúnen para correr, remar, andar en bicicleta o simplemente descansar junto al lago. El Rosedal, con más de 18.000 rosas, es uno de los puntos más fotografiados de la ciudad.

A pocos pasos, el Jardín Japonés ofrece una experiencia zen en medio de la ciudad, mientras que el Jardín Botánico resguarda cientos de especies vegetales y esculturas en un espacio de armonía natural.
Palermo es también un polo cultural. El ya mencionado MALBA exhibe obras de Frida Kahlo, Tarsila do Amaral y otros íconos latinoamericanos. El Museo Evita, en una antigua casona, recorre la vida de una de las figuras más emblemáticas de Argentina. Las librerías independientes y las galerías de arte salpican sus calles, promoviendo la creación local y el pensamiento crítico.
Pocas zonas de Buenos Aires igualan la oferta gastronómica de Palermo. Desde parrillas tradicionales argentinas hasta restaurantes veganos, cocina fusión, heladerías artesanales y cafeterías de especialidad, todo cabe en estas calles. La noche palermitana es otro atractivo, con bares secretos, rooftops, cervecerías artesanales y boliches para todos los gustos.
Palermo es mucho más que un barrio: es una experiencia multisensorial, un microcosmos donde conviven la historia nacional y las nuevas tendencias, el bullicio citadino y el murmullo de los árboles. Para el turista que busca conocer la esencia contemporánea de Buenos Aires sin perder contacto con su pasado, Palermo es una parada obligatoria. Aquí, cada esquina cuenta una historia, y cada paseo invita a quedarse un poco más.


















