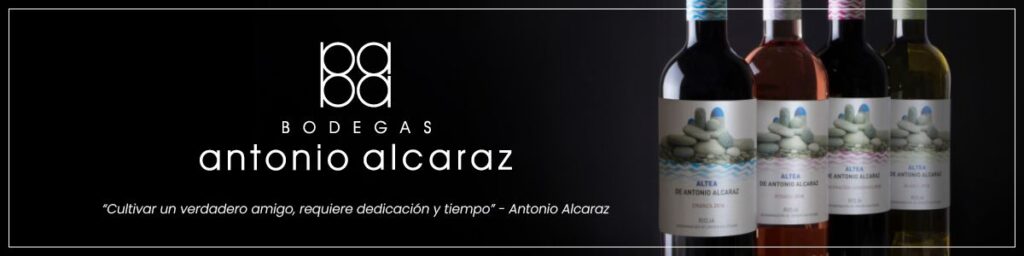Redacción (Madrid)
El estado de Guanajuato, cuna de la independencia de México, es también un territorio donde la fe católica se entrelaza con la arquitectura, el arte y la historia. Visitar sus iglesias no es solo un acto de devoción religiosa, sino una oportunidad de sumergirse en siglos de cultura, arte sacro y tradiciones que definen la identidad guanajuatense. Acompáñame en este viaje por las iglesias más importantes de Guanajuato, donde cada templo narra su propia historia en piedra, oro y devoción.

Ubicado en lo alto de un cerro, el Templo de San Cayetano, conocido como «La Valenciana», es uno de los íconos más reconocibles de la ciudad de Guanajuato. Construido en el siglo XVIII gracias a la bonanza minera de la época, esta joya del barroco mexicano deslumbra con su fachada de cantera rosa y sus tres retablos interiores bañados en pan de oro. La iglesia no solo representa el esplendor económico de la ciudad, sino también el poder espiritual que sostenía a sus habitantes. Una visita aquí es también una mirada al pasado colonial del país.
En el corazón de la capital del estado se encuentra esta majestuosa basílica amarilla con cúpulas rojas que domina la vista del centro histórico. Dedicada a la Virgen de Guanajuato, patrona de la ciudad, la basílica es un punto neurálgico tanto religioso como turístico. Su interior alberga una antigua imagen traída de España en el siglo XVI y conserva una atmósfera de solemnidad mezclada con el bullicio cultural del entorno. Durante las festividades religiosas, la basílica cobra vida con procesiones, música y devoción popular.

Uno de los templos más fotografiados de México, la Parroquia de San Miguel Arcángel, con su imponente fachada neogótica, parece salida de un cuento europeo. Situada en la encantadora ciudad de San Miguel de Allende, este templo no solo es un símbolo de la fe, sino también del sincretismo artístico que caracteriza a México. Aunque su exterior recuerda a las catedrales de Colonia o París, su alma es profundamente mexicana. Asistir a misa aquí o simplemente contemplarla desde el jardín principal es una experiencia estética y espiritual.
En Salamanca, el Templo del Señor del Hospital es el principal santuario de la ciudad y uno de los centros de peregrinación más importantes del estado. Su arquitectura es sobria, pero su relevancia religiosa es inmensa. La imagen del Señor del Hospital, un Cristo milagroso, convoca cada año a miles de fieles que buscan consuelo, salud o agradecimiento. El fervor popular se vive con intensidad, especialmente en su fiesta patronal en agosto, donde la fe se expresa con danzas, ofrendas y procesiones multitudinarias.

Este templo neogótico, aún en proceso de construcción desde 1921, es una de las obras arquitectónicas más ambiciosas de León. Con sus altas torres y vitrales de colores, el Templo Expiatorio recuerda a las grandes catedrales europeas, pero se inscribe firmemente en la identidad local. Su cripta subterránea y su atmósfera silenciosa invitan al recogimiento y la contemplación. De noche, iluminado, se convierte en uno de los paisajes más bellos de la ciudad.
Visitar las iglesias de Guanajuato es mucho más que una ruta de turismo religioso: es una inmersión en el alma de un pueblo que ha sabido conservar sus raíces a través de la fe y el arte. Cada templo, con su estilo y contexto particular, nos recuerda que la historia de México también se escribe en sus cúpulas, en sus retablos dorados y en las oraciones de sus fieles. Guanajuato no solo se recorre con los pies, sino también con el corazón.