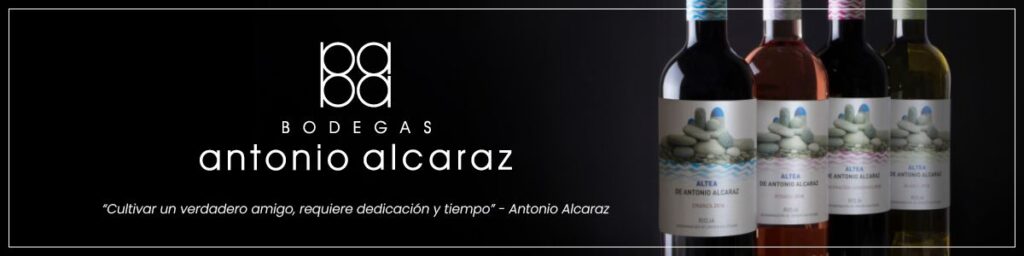Por David Agüera
Llegamos a San Miguel de Allende cuando el sol aún se desperezaba entre las montañas de Guanajuato. La mañana había comenzado en Nirvana, ese rincón de placidez donde el desayuno es un acto litúrgico y el tiempo parece olvidar su prisa. Desde allí, la carretera serpenteaba como un pensamiento antiguo hacia un lugar que no ha permitido que el olvido le robe ni una sola de sus memorias.

San Miguel no es un pueblo. Es una respiración pausada, una promesa hecha piedra, un susurro de la historia que se aferra a cada muro con la dignidad de lo eterno. Sus calles, adoquinadas y caprichosas, parecen diseñadas más por la poesía que por la lógica. Suben y bajan sin prisa, como si quisieran enseñarte algo con cada paso: una reja forjada a mano, una bugambilia desbordada, una puerta que guarda secretos de otra época.
Al caminar por ellas, uno siente que San Miguel no se visita, se recorre con el alma. Hay un ritmo secreto en el sonido de los pasos, una música suave que se mezcla con las campanas que llaman al silencio desde las alturas. Y cuando se llega al mirador, con la ciudad extendida bajo una luz dorada y terrosa, se comprende por qué tantos han decidido quedarse y por qué otros, aunque se vayan, jamás terminan de irse.
Desde lo alto, la Parroquia de San Miguel Arcángel domina el paisaje como un sueño gótico en medio del Bajío. Sus agujas rosadas cortan el cielo como versos de una novela de amores imposibles. Frente a ella, la plaza principal es un refugio donde el tiempo se esconde bajo las sombras de los laureles, entre conversaciones pausadas y el eco de una marimba.

San Miguel está hecho de detalles: tiendas donde cada objeto tiene una historia que se cuenta en voz baja, patios donde el silencio es tan perfecto que duele, iglesias donde la fe aún tiene el rostro de la humildad. Uno entra a una galería y sale con el corazón más ancho. Uno entra a una capilla y siente que el alma se acomoda como si volviera a casa.
Y sin embargo, lo más sorprendente de San Miguel no es lo que se ve, sino lo que se siente. Hay una calma aquí que no es simple tranquilidad, sino algo más profundo: una serenidad que parece flotar en el aire, en la forma de hablar de la gente, en el modo en que la tarde cae sobre los tejados como un mantel que arropa las historias del día.
Esta ciudad, cuna de insurgentes y refugio de artistas, no ha cedido a la prisa del mundo. Ha elegido conservar su alma. Y en cada esquina, en cada puerta entreabierta, en cada niño que corre descalzo por una calle empinada, uno siente la fuerza tranquila de una ciudad que supo participar en la historia sin dejar de ser ella misma.
San Miguel de Allende no es solo un destino. Es un estado del espíritu. Es, quizá, lo que México recuerda de sí mismo cuando sueña en voz baja.